Cuando el error no es una opción
Jacques Sagot
Hay profesiones en las que, simplemente, no se puede fallar. Esa prerrogativa eminentemente humana del error debe ser cancelada. Si un pianista toca un Re bemol en lugar de un Do, el planeta no va a modificar en lo absoluto su eje gravitacional. Si un escritor publica una novela mal lograda, con personajes poco convincentes y errores estructurales mayores, los mares del mundo entero no se van a secar. Eso no significa que los pianistas y escritores no toquemos cada recital o escribamos cada artículo de prensa como si en ello nos fuera la vida, pero let´s face it : nadie jamás ha muerto por la interpretación menos que inspirada de un preludio de Chopin. Pero un médico cirujano o una enfermera no tienen derecho de equivocarse. El errare humanum est no aplica para ellos. Ocasionar la muerte de un ser humano por mala praxis ha de ser el peor de los tormentos de este mundo, y tal vez también de cualquiera que sea el otro mundo que quizás nos espera. Son cosas con las que no se puede vivir. El tipo de error por el que se paga durante una vida entera, en cómodas cuotas mensuales.
En el año 2018 fui operado, en mi querido Hospital México, para la extirpación de mi cancerosa tiroides. Fui objeto de una tiroidectomía. Este es un procedimiento de rutina en cualquier hospital: no tiene nada de dramático. El cáncer de tiroides, sin llegar por ello a ser filantrópico, es relativamente benévolo y poco agresivo. Pero bueno, hay que extirparlo. El factor que viene a complicarlo todo es la hemofilia. No se puede practicar una sajadura de oreja a oreja en el cuello –zona tan vulnerable y vascularizada– sin generar devastación total en términos de hemorragias. El procedimiento es absolutamente inconcebible sin infusiones considerables y aún masivas de factor coagulante. En mi caso, el factor IX, pues yo soy hemofílico del tipo B, y con nivel cero de coagulación. Fue entonces preciso comenzar a levantar mi curva de coagulación mediante infusiones de factor IX diarias, durante un par de semanas, aumentando cada día las dosis. Para el día anterior a la cirugía, el día de la intervención y los días subsiguientes, la hematóloga me prescribió infusiones de 6 000 unidades: es una cantidad descomunal: un total de doce frascos, de 500 unidades cada uno. Después de la cirugía las dosis se fueron reduciendo de manera muy paulatina. De modo que tal fue la estrategia diseñada para librar esta batalla ardua, dura, ingrata. Una huelga general del personal hospitalario a nivel nacional complicó más las cosas, y me hizo tener que esperar más tiempo para ser operado. La hematóloga, haciendo funambulismo en una cuerda floja, tenía que subir mi curva de coagulación, pero no propasarse, con lo cual me generaría una embolia probablemente mortal (un coágulo que puede migrar hacia los pulmones, el corazón o el cerebro, y acabar conmigo en cuestión de minutos). Así que la dosificación del medicamento fue el parámetro más delicado del procedimiento.
Vi, sentí, percibí el nerviosismo genuino en la mirada y la palabra de la hematóloga. Todo eso lo advertí, sí. Era un largo trayecto sobre la cuerda floja, sin red de protección. Uno de esos actos que hicieron célebre a Karl Wallenda, un acróbata al que siempre admiré, y cuya muerte en San Juan, Puerto Rico, cuando intentaba, a los setenta y tres años de edad, atravesar una considerable distancia a la altura de diez pisos entre dos edificios, deploré profundamente. No sé por qué, de veras que no lo sé, este hombre siempre generó en mí honda fascinación. Lo asociaba con el clown del poema “Le saut du tremplin”, de Théodore de Banville, uno de los textos axiales de mi vida. Es que estar en escena haciendo música tiene mucho en común con el acto de la cuerda floja –sé por qué lo digo–, aun cuando, de nuevo, nadie ha muerto jamás por tocar una corchea en lugar de una semicorchea. Wallenda decía que el único lugar en el mundo en el que se sentía vivo (sic) era en la cuerda floja. Lo comprendo. Mutatis mutandis, el único lugar del mundo en el que yo me siento vivo es frente a un piano, y en un escenario rodeado de público expectante y sensible.
Pues la cosa es que yo sentí inequívocamente –aun cuando ella hacia lo posible por disimularlo– el nerviosismo y la incertidumbre de la hematóloga. Sentí pena por ella. Con menos factor de la cuenta me moría, con demasiado también me moría. El equilibrio era precario, no es fácil operar a un hemofílico. Especialmente una cirugía tan invasiva como la de la tiroides (fue preciso cauterizar la totalidad del órgano, y con él los ganglios adyacentes). Los médicos –el cirujano, su asistente, y el jefe de enfermeros– también lucían preocupados. Este último, hombre amabilísimo, me preguntó la víspera de la operación, si quería que me visitara un sacerdote o un psicólogo. Opté por el segundo (tal no sería el caso, hoy en día). Llegó una mujer, y su sola presencia me llenó de paz. La dulzura de su voz, el mero hecho de su proximidad, lo que sea que me haya dicho –no recuerdo nada- me hizo mucho bien.
Fui operado una tarde, y en cuestión de tres horas ya me habían reintegrado a mi habitación. Los compañeros de cuarto me recibieron con un aplauso. Nos habíamos hecho amigos, durante el largo tiempo que compartimos juntos, esperando el fin de la huelga que pospuso nuestros tratamientos.
Y todo lo anterior, para llegar al punto que me interesa relatar. Una tarde cualquiera, pocos días después de la operación, cuando todavía “exhibía” un cuello Tudor para proteger mi herida, y estaba sumido en un dulce duermevela, experimenté una extraña sensación de frío en la barriga. Me desperté, salí de mi modorra, y vi a una enfermera que desinfectaba mi pancita para inyectarme el contenido de una jeringa que tenía en su otra mano, y que se aprestaba ya a aplicar. Curioso, le pregunté qué era aquello. “Es su Warfarina, señor Sagot” –me respondió serenamente, y acercó más la aguja a mi vientre–. “¿Qué me ha dicho usted?” –pregunté, incrédulo–. “Su Warfarina, don Jacques, su Warfarina” –me respondió con toda naturalidad–. “¡Pero eso es un anticoagulante!” –reaccioné, alejando su mano de mi cuerpo–. La muchacha palideció, miró la jeringa, y me dijo: “¡Cielo santo, tiene usted razón!”. “Esto es lo último que habría que administrarme: yo soy hemofílico” –añadí, asustado–. “Tiene usted toda la razón. Esta Warfarina es para el señor del otro cuarto, que padece de flebitis”. “Pues entonces, amiga, corra a ver si, en esta confusión, no le inyectaron a él el factor coagulante que yo necesito, pues eso podría matarlo”. La muchacha salió a verificar que el error simétrico no hubiese tenido ya lugar. Afortunadamente, al paciente no se le había aplicado aún el medicamento que me correspondía a mí. La enfermera estaba lívida, deshecha de nervios, no sabía ni por dónde comenzar a pedirme disculpas. En realidad, fue un milagro que la sensación de frío en mi vientre me hubiera despertado. Estuve a segundos de mi muerte. La Warfarina habría anulado el efecto de los factores coagulantes, y detonado una hemorragia masiva en toda el área del cuello.
“Es que estaba apurada, porque a las cuatro salía el bus para Tarbaca, que es donde yo vivo, y si me dejaba tenía que pagarme un taxi hasta allá” –me dijo la enfermera, con tono de profunda contrición–. “Pues sí, lo comprendo, amiga, pero ese bus de Tarbaca no valía la vida de dos personas… Fue un descuido potencialmente mortal. De nuevo, gracias a Dios que el algodón frío en mi vientre me despertó, de lo contrario estaríamos en serios problemas” –le respondí, sin la menor severidad–. La muchacha se deshizo en disculpas, y me rogó con lágrimas en los ojos que no reportara el incidente ante sus superiores jerárquicos. Le aseguré que no diría una palabra, pero insistí en la necesidad de tener una actitud de lince, atento a la menor presa, en el momento de administrar un medicamento. Bueno, y ahí terminó todo. Es sorprendente, lo cerca que puede estar uno de la muerte en un hospital, donde se atienden a tantos pacientes con padecimientos tan diversos. Me alivió saber que a mi compañero anticoagulado no le hubiesen aplicado el factor IX.
Realmente, amigos, en un medio así no se puede parpadear. La atención –y la tensión– deben ser redobladas, agudísimas y permanentes. Matar a dos personas para poder tomar a tiempo el último bus con rumbo a Tarbaca supone un pretium doloris demasiado alto. Menciono esta anécdota escalofriante sin el menor resentimiento. La enfermera era una dulce, abnegada, noble muchacha. Sucede tan solo que la distracción, la falta de concentración, el no estar con todos los sentidos activos y el espíritu alerta en el hic et nunc, –el “aquihora”– es, en el ámbito delicadísimo de un hospital, un error “de absolución papal”, un gazapo que nadie, en ese amplio espectro de servidores sociales que llamamos “personal médico”, puede permitirse. Afortunadamente aquí estoy, y puedo contar el cuento.

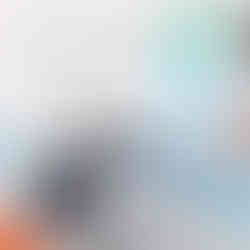

Comments